LA MUJER DE LOS CÁRPATOS
[cuento publicado en revista Tierra Adentro, número 148, octubre-noviembre 2007]
Write this. We have burned all their villages.
Write this. We have burned all their villages and the people in them.
Write this. We hava adopted their customs and their manner of dress.
Michael Palmer, "Sun", in Codes Appearing, 233.
--Llegué hace veinte años --contesté en voz baja mientras fingía no ver su intensa mirada azul. No me creía. Eso es lo que supuse: que no me creía y, por eso, también le dije que había llegado en el lomo de un burro gris, acompañada de unos cuantos víveres y un par de cuadernos. El se introdujo entonces una brizna verde entre los dientes y se quedó callado. El asomo de una sonrisa entre sus dos labios. El cielo tan azul como sus ojos. El viento.
--¿Y desde entonces te vistes de hombre?
Recordé la manera en me había tomado: violentamente. Un ansia extraviada en cada mano. Un rencor muy íntimo. Sus dedos como abrelatas dentro de mi boca. ¡Cuánto tiempo de no ver un artefacto así! Recordé el aroma de su sudor: algo carnívoro. Y el sabor agrio de sus mejillas. Le dije, todavía inclinada sobre el agua del río, todavía fingiendo no ver su intensa mirada azul, que era mejor vivir sola como hombre. No me preguntó porque decía eso. Tomó su pequeña valija de cuero y se alejó. Conté sus pasos sin voltear a verlo. Cuando iba en el número 23 titubeó. Se dio la media vuelta.
--¿Me esperarás? --preguntó.
Le contesté que sí todavía inclinada sobre el agua del río. Introduje la mano a la corriente y saqué una piedrecilla redonda, lisa. La sostuve frente a mí como si se tratara de un espejo. Luego la guardé en el bolsillo derecho del pantalón. Supuse que quería recordar esa tarde. Supuse que la piedra estaba en lugar del forastero.
Nunca supe por qué había mencionado esa cifra: 20 años. Tampoco supe para qué era la espera que me hizo prometerle.
Antes de elegir mi destino había leído sobre ellas. Un libro extraño, mitad historia y mitad leyenda. Un libro en una biblioteca de ciudad. Lo leí con desmesura, como solía hacerlo entonces. Humedecía la yema del dedo índice para pasar las páginas y se me olvidaba comer. Solía detenerme únicamente para tomar agua pero, inmóvil frente a la llave del fregadero, en realidad no la bebía: apenas si colocaba el borde del vaso sobre mis labios volvía a distraerme. Algo urgente me llamaba desde otro lado de la habitación, y yo acudía. Antes de cerrar el libro ya lo había decidido: me iría de ahí, de la cocina y de la biblioteca y de la ciudad. Sería otra. Una de ellas. Es difícil explicar por qué hace uno las cosas que hace. Pero todo sucedió como en esos libros: me alejé y, sin planearlo apenas, llegué a una aldea donde hacían falta hombres. Les ofrecí trabajo. Me puse mis nuevas ropas y comprometí mi castidad. Y ellos, que eran tan pocos, inclinaron sus cabezas a mi paso.
El forastero apareció un mediodía frente a mi puerta. No venía, como yo alguna vez, sobre el lomo de un burro, sino sobre el asiento bastante maltratado de un vehículo militar. Un parabrisas salpicado de lodo. Cuatro llantas gruesas. Un toldo de tela rota. Las letras que adornaban su puerta me resultaban incomprensibles pero no así la lengua con la que se dirigió a mí. Me pidió agua y, como yo continuara inmóvil, abrió su cantimplora y la colocó de cabeza.
--¿Me entiendes? --repetía, cada vez más exasperado--. Necesito agua.
Tenía mucho tiempo de no ver a alguien así. Sus movimientos, tan infantiles, tan innecesarios, me conmovieron. Supuse que tenía miedo de morir.
--¿De dónde vienes? --le pregunté, tratando de hacerlo sentir menos incómodo bajo el dintel de la puerta. Acaso trataba de disuadirlo ya, de distraerlo. Nunca he sabido cómo deshacerme de la gente. Cuando dio un respingo que trató de disimular me percaté de que no podía verme bien. Como todas las de la montaña, mi casa era pequeña y oscura. Más tarde él la llamaría la covacha. Fría en el verano; cálida en invierno. Para eso son las casas así.
--Pero si eres una mujer --susurró, entre incrédulo y festivo.
Su cuerpo tapaba el sol, así que tampoco yo podía verlo bien. No supe qué contestar. Entonces cruzó el umbral. Una zancada larga y voluminosa. Yo tardé mucho tiempo en reaccionar.
[cuento completo en Tierra Adentro, 148, octubre-noviembre 2007]
--crg
Wednesday, October 31, 2007
Tuesday, October 30, 2007
ROMPER EL HIELO Y NO TIENE NOMBRE EL PARAÍSO EN LA UNAM
Hoy, en compañía de la narradora Rosa Beltrán y los autores, presentaremos Romper el hielo: Novísimas Voces al Pie de un Volcán, la compilación de textos producidos en el taller Escrituras Colindantes que imparto en el ITESM-Campus Toluca y publicado por Bonobos Editores.
También presentaremos No tiene nombre el paraíso, la primera novela de la narradora Laura Zúñiga publicada por el Centro Toluqueño de Escriotres.
La cita es a las 6:00 pm, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
¡Nos vemos por allá!
--crg
Hoy, en compañía de la narradora Rosa Beltrán y los autores, presentaremos Romper el hielo: Novísimas Voces al Pie de un Volcán, la compilación de textos producidos en el taller Escrituras Colindantes que imparto en el ITESM-Campus Toluca y publicado por Bonobos Editores.
También presentaremos No tiene nombre el paraíso, la primera novela de la narradora Laura Zúñiga publicada por el Centro Toluqueño de Escriotres.
La cita es a las 6:00 pm, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
¡Nos vemos por allá!
--crg
CITAS TEXTUALES EN EL FINANCIERO
["Una cita con los libros", de Silvina Espinosa de los Monteros, en la sección cultural del periódico mexicano El Financiero]
El fomento a la lectura en México es una asignatura que históricamente se encuentra en déficit. Por una u otra razón ―desde la simple ignorancia hasta el acto de corrupción más impune―, el gobierno, las instituciones educativas, los profesores o los padres de familia no hemos sabido transmitir de manera consistente, el gozo que entraña leer a autores capaces de poner en jaque nuestras más íntimas certezas. No hemos atinado en comunicar que a cada individuo le pertenece una constelación de libros, que muchas veces se marchitan en los estantes a la espera de ser descubiertos. No importa la edad, ni la profesión, ni el gusto. En el generoso paraíso de las letras impresas, existen lecturas ideales para cada quien. Sólo que ―como la amistad o el amor― es necesario hallar los universos de palabras con las que uno resuena.
Y qué mejor oportunidad para intentar ofrecer una amplia variedad de opciones de lectura que a través de Entrelíneas, un nuevo programa de Canal 22, dedicado a los libros. Cuando me ofrecieron unirme a ese proyecto como coordinadora de la sección “Cita textual”, mi entusiasmo se duplicó, puesto que el objetivo era llevar escritores mexicanos a diferentes universidades y escuelas, a fin de que, previa lectura de un texto determinado, los alumnos pudieran entrevistar de manera conjunta al autor. Esta idea, que por cierto es de la escritora Cristina Rivera Garza, ha comenzado a materializarse. Hasta el momento, distintos grupos de estudiantes han conversado con Rosa Beltrán, Alberto Ruy Sánchez, Álvaro Enrigue, Mario Bellatin y Juan Hernández Luna, entre otros. Hemos ido a universidades públicas como la UNAM o el CCH Oriente y privadas como la Ibero, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Escuela Dinámica de Escritores.
Dentro de un panorama como el que vive nuestro país, quienes convocamos a estas “Citas textuales” no queremos que sean guardadas en la memoria como un hecho excepcional. Por el contrario, deseamos difundir este botón de muestra para que en la vida cotidiana de las escuelas los encuentros se multipliquen, gracias a la participación activa de profesores, directivos, alumnos y editoriales. Si tenemos suerte, quizás algún fragmento de estas conversaciones caerá en terreno fértil para que los jóvenes vayan en búsqueda de aquellos libros que pertenecen a esa constelación, a esa misteriosa cartografía trazada por sus afinidades electivas.
Todo encuentro casual es una cita, dijo Borges. Y no hay nada más subversivo que hallar libros que, aún cuando no teníamos noticia de su existencia, son capaces de reflejar con asombrosa precisión las facciones de nuestro verdadero rostro.
--crg
["Una cita con los libros", de Silvina Espinosa de los Monteros, en la sección cultural del periódico mexicano El Financiero]
El fomento a la lectura en México es una asignatura que históricamente se encuentra en déficit. Por una u otra razón ―desde la simple ignorancia hasta el acto de corrupción más impune―, el gobierno, las instituciones educativas, los profesores o los padres de familia no hemos sabido transmitir de manera consistente, el gozo que entraña leer a autores capaces de poner en jaque nuestras más íntimas certezas. No hemos atinado en comunicar que a cada individuo le pertenece una constelación de libros, que muchas veces se marchitan en los estantes a la espera de ser descubiertos. No importa la edad, ni la profesión, ni el gusto. En el generoso paraíso de las letras impresas, existen lecturas ideales para cada quien. Sólo que ―como la amistad o el amor― es necesario hallar los universos de palabras con las que uno resuena.
Y qué mejor oportunidad para intentar ofrecer una amplia variedad de opciones de lectura que a través de Entrelíneas, un nuevo programa de Canal 22, dedicado a los libros. Cuando me ofrecieron unirme a ese proyecto como coordinadora de la sección “Cita textual”, mi entusiasmo se duplicó, puesto que el objetivo era llevar escritores mexicanos a diferentes universidades y escuelas, a fin de que, previa lectura de un texto determinado, los alumnos pudieran entrevistar de manera conjunta al autor. Esta idea, que por cierto es de la escritora Cristina Rivera Garza, ha comenzado a materializarse. Hasta el momento, distintos grupos de estudiantes han conversado con Rosa Beltrán, Alberto Ruy Sánchez, Álvaro Enrigue, Mario Bellatin y Juan Hernández Luna, entre otros. Hemos ido a universidades públicas como la UNAM o el CCH Oriente y privadas como la Ibero, la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Escuela Dinámica de Escritores.
Dentro de un panorama como el que vive nuestro país, quienes convocamos a estas “Citas textuales” no queremos que sean guardadas en la memoria como un hecho excepcional. Por el contrario, deseamos difundir este botón de muestra para que en la vida cotidiana de las escuelas los encuentros se multipliquen, gracias a la participación activa de profesores, directivos, alumnos y editoriales. Si tenemos suerte, quizás algún fragmento de estas conversaciones caerá en terreno fértil para que los jóvenes vayan en búsqueda de aquellos libros que pertenecen a esa constelación, a esa misteriosa cartografía trazada por sus afinidades electivas.
Todo encuentro casual es una cita, dijo Borges. Y no hay nada más subversivo que hallar libros que, aún cuando no teníamos noticia de su existencia, son capaces de reflejar con asombrosa precisión las facciones de nuestro verdadero rostro.
--crg
Y USTED, ¿ELEGIRÍA MORIR?
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Madeline Gins y Arakawa dedican su libro Architectural Body a un cierto tipo de seres humanos: aquellos que “han querido continuar/ viviendo y no han podido// y por lo tanto/ aún más/ a los trans-humanos”. Gran parte del trabajo colaborativo que ha llevado a cabo esta pareja de artistas ya por muchos años se basa en y llega al mismo tiempo a la conclusión de que morir no es un destino ineludible de la especie, sino que es más bien una decisión derrotista, una claudicación por parte de aquellos que no han logrado entender, y ni siquiera imaginar, que abogar por la vida es abogar por la vida siempre. Sin respiro. Sin cuartel. Proponiendo una arquitectura del cuerpo, si por eso se entiende la combinación de campos que van de la auto-organización, autopoesis, vida artificial y estudios de la conciencia, Gins y Arakawa han desarrollado un proyecto a favor de la vida bajo el muy sugerente título de Destino Reversible, anunciándole al mundo, como reza otro de sus títulos, que han decidido no morir. Los autores, como señalan varios comentaristas con una alarma descreída que comparto, no hacen esta declaración para escandalizar al público o para hacer un uso expresivo de la metáfora o para llamar la atención en día de muertos. Al contrario, sin rebuscamiento alguno, los dos se aseguran, cada cual a su manera, que la declaración es austera y va en serio. Así, cuando dicen, “hemos decidido no morir” no tienen empacho alguno en mirarlo a uno directamente a los ojos y seguir tomando a discretos sorbos su cafecito.
Yo sigo leyendo, francamente interesada, pero en realidad no sé. No sé si, en caso de poder decidir, decidiría no morir. No sé si estoy del lado de la vida a tal grado. O en ese grado. No sé, es más, si eso sea estar del lado de la vida. Al final o por principio de cuentas, me digo, lo propio de la vida es fenecer. Lo propio de estar vivo es saber que eventualmente o de un momento a otro, ya por cansancio o ya por violencia, se llegará a estar no vivo alguna vez. En este sentido, ponerse verdaderamente del lado de la vida tendría, por fuerza, que incluir estar del lado, luego entonces, de la muerte.
La inmortalidad, además, no siempre ha corrido con buena fama. Los que se dedican a esto le han dedicado largas páginas ya melancólicas o ya horrorizadas al tema. Porque no morir, como bien lo recuerda ese gran No-Vivo de la literatura universal que en pluma de Bram Stocker ha azolado la pesadillas de no pocos, no siempre significa permanecer vivo siempre. De hecho, con Drácula aprendimos que es más fácil padecer que gozar de ese extraño estado liminal sin aparente salida a donde van a parar las cosas y los seres que no mueren propiamente, aquellos que no terminan. Más que una conquista de trans-humano alguno, esa inmortalidad pasaría a ser un suplicio equiparable al de Sísifo: frente al inmortal, ahí, enorme, la montaña de la muerte que habrá de subir trabajosamente sólo para rodar montaña abajo una y otra vez, y una más, y volver, sin escapatoria alguna, a lo de siempre. El que no muere, después de todo, mata sin cesar o ve morir también incesantemente, y ninguna de esas dos posibilidades, a decir verdad, resultan cosas atrayentes.
Acaso porque escribo, me veo obligada a tener tratos continuos y más bien explícitos con la palabra fin (que no es sino un sinónimo más de la muerte). Cada vez que inicio una oración, o un párrafo o un capítulo o una novela, tengo que pensar, en un estado constante de pre-duelo, habrá que aceptarlo así, que el fin se acerca. La única manera de evitar el fin es, por supuesto, no iniciar absolutamente nada. Pero ya como transición o como impostura o como algo, en verdad, definitivo, el punto corta y suspende y concluye, respectivamente. El punto, luego entonces, mata. Y la vida, cuando lo es o porque lo es, surge de nueva cuenta en esa mayúscula arriesgada con la que se inicia una nueva travesía gramatical y de sentido que es toda oración. No me molesta, quiero decir, la idea de un fin, o del fin así en abstracto, y me gusta, de hecho, vivir en un mundo compartido con las presencias inexplicables de nuestros muertos –las cuales, gracias a la escritura, o sólo en la escritura, se vuelven, efectivamente, presencias y, además, inexplicables.
Por si hiciera falta algo más: el cempasúchil huele bien y su color, ese profundo tono entre amarillo y naranja, me recuerda la sensación de estar bajo la circunferencia del sol cuando, al atardecer, casi toca el horizonte. Y está, claro, ese ritual de murmullos y de tacto que comparten aquellos que se congregan alrededor de una tumba, esa cosa rectangular y profunda que es, también, una página. El cadáver como letra. El difunto como mi oración. Esto.
--crg
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Madeline Gins y Arakawa dedican su libro Architectural Body a un cierto tipo de seres humanos: aquellos que “han querido continuar/ viviendo y no han podido// y por lo tanto/ aún más/ a los trans-humanos”. Gran parte del trabajo colaborativo que ha llevado a cabo esta pareja de artistas ya por muchos años se basa en y llega al mismo tiempo a la conclusión de que morir no es un destino ineludible de la especie, sino que es más bien una decisión derrotista, una claudicación por parte de aquellos que no han logrado entender, y ni siquiera imaginar, que abogar por la vida es abogar por la vida siempre. Sin respiro. Sin cuartel. Proponiendo una arquitectura del cuerpo, si por eso se entiende la combinación de campos que van de la auto-organización, autopoesis, vida artificial y estudios de la conciencia, Gins y Arakawa han desarrollado un proyecto a favor de la vida bajo el muy sugerente título de Destino Reversible, anunciándole al mundo, como reza otro de sus títulos, que han decidido no morir. Los autores, como señalan varios comentaristas con una alarma descreída que comparto, no hacen esta declaración para escandalizar al público o para hacer un uso expresivo de la metáfora o para llamar la atención en día de muertos. Al contrario, sin rebuscamiento alguno, los dos se aseguran, cada cual a su manera, que la declaración es austera y va en serio. Así, cuando dicen, “hemos decidido no morir” no tienen empacho alguno en mirarlo a uno directamente a los ojos y seguir tomando a discretos sorbos su cafecito.
Yo sigo leyendo, francamente interesada, pero en realidad no sé. No sé si, en caso de poder decidir, decidiría no morir. No sé si estoy del lado de la vida a tal grado. O en ese grado. No sé, es más, si eso sea estar del lado de la vida. Al final o por principio de cuentas, me digo, lo propio de la vida es fenecer. Lo propio de estar vivo es saber que eventualmente o de un momento a otro, ya por cansancio o ya por violencia, se llegará a estar no vivo alguna vez. En este sentido, ponerse verdaderamente del lado de la vida tendría, por fuerza, que incluir estar del lado, luego entonces, de la muerte.
La inmortalidad, además, no siempre ha corrido con buena fama. Los que se dedican a esto le han dedicado largas páginas ya melancólicas o ya horrorizadas al tema. Porque no morir, como bien lo recuerda ese gran No-Vivo de la literatura universal que en pluma de Bram Stocker ha azolado la pesadillas de no pocos, no siempre significa permanecer vivo siempre. De hecho, con Drácula aprendimos que es más fácil padecer que gozar de ese extraño estado liminal sin aparente salida a donde van a parar las cosas y los seres que no mueren propiamente, aquellos que no terminan. Más que una conquista de trans-humano alguno, esa inmortalidad pasaría a ser un suplicio equiparable al de Sísifo: frente al inmortal, ahí, enorme, la montaña de la muerte que habrá de subir trabajosamente sólo para rodar montaña abajo una y otra vez, y una más, y volver, sin escapatoria alguna, a lo de siempre. El que no muere, después de todo, mata sin cesar o ve morir también incesantemente, y ninguna de esas dos posibilidades, a decir verdad, resultan cosas atrayentes.
Acaso porque escribo, me veo obligada a tener tratos continuos y más bien explícitos con la palabra fin (que no es sino un sinónimo más de la muerte). Cada vez que inicio una oración, o un párrafo o un capítulo o una novela, tengo que pensar, en un estado constante de pre-duelo, habrá que aceptarlo así, que el fin se acerca. La única manera de evitar el fin es, por supuesto, no iniciar absolutamente nada. Pero ya como transición o como impostura o como algo, en verdad, definitivo, el punto corta y suspende y concluye, respectivamente. El punto, luego entonces, mata. Y la vida, cuando lo es o porque lo es, surge de nueva cuenta en esa mayúscula arriesgada con la que se inicia una nueva travesía gramatical y de sentido que es toda oración. No me molesta, quiero decir, la idea de un fin, o del fin así en abstracto, y me gusta, de hecho, vivir en un mundo compartido con las presencias inexplicables de nuestros muertos –las cuales, gracias a la escritura, o sólo en la escritura, se vuelven, efectivamente, presencias y, además, inexplicables.
Por si hiciera falta algo más: el cempasúchil huele bien y su color, ese profundo tono entre amarillo y naranja, me recuerda la sensación de estar bajo la circunferencia del sol cuando, al atardecer, casi toca el horizonte. Y está, claro, ese ritual de murmullos y de tacto que comparten aquellos que se congregan alrededor de una tumba, esa cosa rectangular y profunda que es, también, una página. El cadáver como letra. El difunto como mi oración. Esto.
--crg
Friday, October 26, 2007
LA MUERTE ME DA en VIERNES DE LECTURA de la UNAM
La cita es de 18:30 a 20:30 horas en Av. Presidente Carranza 162, casi esquina con Tres Cruces en Coyoacán. Mayores informes en los teléfonos 56 58 11 21, 55 54 55 79 y 55 54 85 13; difhum@servidor.unam.mx; http://www.cashum.unam.mx.
Cada sesión tiene un costo de 25 pesos para todo público, no se requiere inscripción previa ni haber leído alguna obra de los autores.
!Nos vemos por allá!
--crg
La cita es de 18:30 a 20:30 horas en Av. Presidente Carranza 162, casi esquina con Tres Cruces en Coyoacán. Mayores informes en los teléfonos 56 58 11 21, 55 54 55 79 y 55 54 85 13; difhum@servidor.unam.mx; http://www.cashum.unam.mx.
Cada sesión tiene un costo de 25 pesos para todo público, no se requiere inscripción previa ni haber leído alguna obra de los autores.
!Nos vemos por allá!
--crg
Thursday, October 25, 2007
Tuesday, October 23, 2007
LOS SAGRADOS ALIMENTOS
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Nada como una dieta para transformar el humilde y cotidiano acto de comer en un proceso inquietante y extraño. Basta con que el aumento de peso sea detectado por uno de los muchos sistemas de vigilancia que nos rigen desde la televisión hasta el confesionario para que entre en marcha todo un sistema científico y moral alrededor del cuerpo. Los beneficios del ejercicio. Las virtudes de la lechuga. El poder aleccionador de la manzana. Las ventajas físicas y espirituales de la moderación. Al saber que uno se ha, como se dice, puesto a dieta (y uno se pone a dieta por un sinfín de razones, no todas ellas lógicas), propios y extraños, con o sin títulos universitarios o experiencia profesional, se sentirán autorizados para ofrecer consejos y compartir historias, de preferencia dramáticas. En resumidas cuentas: un plato de sopa jamás volverá a ser un plato de sopa.
Hace ya tiempo recibí una misiva firmada por una persona que se hacía llamar la Mujer Vampiro. Se trataba, por supuesto, de una misiva extraña. Debido a eso, a su extrañeza, y también debido a su latente contenido de amenaza, decidí hacerla pública, subiéndola a mi blog (www.cristinariveragarza.blogspot.com). No sé si fue esa publicación u otra cosa lo que provocó que, muy pronto, aparecieran más. Las cartas electrónicas, generadas sin duda en negocios nocturnos a medio alumbrar, discurrían sobre una amplia gama de asuntos: de su relación con la luz, por ejemplo, al proceso de digestión, entre otras tantas cosas. Íntimas y aguerridas a la vez, con el tono de la confesión pero sabedoras de que serían leídas por más de una persona, las misivas vampíricas han ido a parar, una tras otra, en Una cierta relación con la luz, un texto electrónico que puede ser leído en www.vampveridica.blogspot.com
Pero a lo que me interesa volver ahora es al asunto de comer: el asunto, quiero decir, de nuestros sagrados alimentos. Recurro a las misivas de la persona que se hace llamar la Mujer Vampiro porque en uno de sus primeros comunicados escribió, y escribió bastante, sobre su proceso de alimentación. Escribió sobre todo aquello que se lleva a la boca. Sobre lo que incorpora a sí. Yo había cometido el error de preguntarle sobre su vida y ella, en ese tono de sermón que después llegué a asociar con su persona, contestó:
Una persona es, fundamentalmente, lo que come. Lo que engulle. Lo que incorpora a sí. Una persona es, me atrevería a asegurarlo, una manera de alimentarse. Si esto es cierto, yo, entonces, soy pura violencia. Lo debí haber dicho desde un inicio —y lo dije, nos consta a las dos— pero no sé si deba entrar ahora, que es el claro después, en engorrosos detalles. Me juego la continuación de su lectura, su posible rechazo, su alarma, su asco. ¿Se da cuenta que quiso evadir el meollo del asunto con una pregunta demasiado púdica? Los labios. El cuello. La sangre. Palabras para una escena sanguinolenta, efectivamente, pero, al fin y al cabo, atrayente. Sexual incluso. Excitante. Ojalá fuera así. Ojalá alimentarse fuera tan hermoso. ¿Pero nunca se pregunta usted acerca del diente que choca contra el hueso —ese ruido, ese momento, ese escándalo— y acerca del cuello que, casi partido en dos, cuelga del tronco de un cadáver? ¿Y si hay resistencia, que la hay siempre, no se pregunta nunca usted sobre la cercanía de los cuerpos y la manera en que se pega el olor a miedo y la alarma que produce el odio? ¿Y si no hay resistencia, lo cual sucede poco, no le da curiosidad saber qué es lo que se desliza por esos ojos abiertos e inmóviles que, al dolerse, porque eso hacen en su inmovilidad y en su apertura, dolerse, dolerse dolorosamente, se duelen por uno, por el hambre de uno? Ojalá alimentarse, Cristina, fuera simple. Ojalá, de verdad, fuera hermoso. Ojalá hubiera maneras civilizadas de satisfacer el hambre. Pero toda comida es un asesinato, lo sabe usted bien. Todo festín, un festín de horror. Todo platillo, un dolor transfigurado”.
Tengo mis reservas sobre algunas de estas ideas, eso es cierto, pero viviendo como vivo en un mundo donde comer y, sobre todo, no comer, se ha vuelto cosa de vigilancia, me resulta casi imposible evadirlas del todo. El diente que choca contra el hueso, repetí. La piedad que provoca nuestra hambre, cavilé. Haciendo gala de su mala educación, sin el tacto que procuran años de vida en sociedad, su misiva me trajo el punzante aroma del rastro: esa extraña conciencia de ser cosa viva, cosa natural. Luego pensé en Oryx y Crake, la novela en la que Margareth Atwood imagina un mundo post-apocalíptico en el que la comida se produce en granjas manipuladas genéticamente y donde ya no se puede hablar en sentido estricto de vida animal. Heme aquí, pues, debatiéndome entre el extremo gráfico de una boca que tritura la carne real que cae sobre las muelas (y la imagen no es amable es absoluto) y el aséptico espesor de una materia producida para cumplir estrictas funciones de supervivencia (y la imagen no es amable en absoluto).
¿Volverá alguna vez el tiempo simple en que comer era un placer?
--crg
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Nada como una dieta para transformar el humilde y cotidiano acto de comer en un proceso inquietante y extraño. Basta con que el aumento de peso sea detectado por uno de los muchos sistemas de vigilancia que nos rigen desde la televisión hasta el confesionario para que entre en marcha todo un sistema científico y moral alrededor del cuerpo. Los beneficios del ejercicio. Las virtudes de la lechuga. El poder aleccionador de la manzana. Las ventajas físicas y espirituales de la moderación. Al saber que uno se ha, como se dice, puesto a dieta (y uno se pone a dieta por un sinfín de razones, no todas ellas lógicas), propios y extraños, con o sin títulos universitarios o experiencia profesional, se sentirán autorizados para ofrecer consejos y compartir historias, de preferencia dramáticas. En resumidas cuentas: un plato de sopa jamás volverá a ser un plato de sopa.
Hace ya tiempo recibí una misiva firmada por una persona que se hacía llamar la Mujer Vampiro. Se trataba, por supuesto, de una misiva extraña. Debido a eso, a su extrañeza, y también debido a su latente contenido de amenaza, decidí hacerla pública, subiéndola a mi blog (www.cristinariveragarza.blogspot.com). No sé si fue esa publicación u otra cosa lo que provocó que, muy pronto, aparecieran más. Las cartas electrónicas, generadas sin duda en negocios nocturnos a medio alumbrar, discurrían sobre una amplia gama de asuntos: de su relación con la luz, por ejemplo, al proceso de digestión, entre otras tantas cosas. Íntimas y aguerridas a la vez, con el tono de la confesión pero sabedoras de que serían leídas por más de una persona, las misivas vampíricas han ido a parar, una tras otra, en Una cierta relación con la luz, un texto electrónico que puede ser leído en www.vampveridica.blogspot.com
Pero a lo que me interesa volver ahora es al asunto de comer: el asunto, quiero decir, de nuestros sagrados alimentos. Recurro a las misivas de la persona que se hace llamar la Mujer Vampiro porque en uno de sus primeros comunicados escribió, y escribió bastante, sobre su proceso de alimentación. Escribió sobre todo aquello que se lleva a la boca. Sobre lo que incorpora a sí. Yo había cometido el error de preguntarle sobre su vida y ella, en ese tono de sermón que después llegué a asociar con su persona, contestó:
Una persona es, fundamentalmente, lo que come. Lo que engulle. Lo que incorpora a sí. Una persona es, me atrevería a asegurarlo, una manera de alimentarse. Si esto es cierto, yo, entonces, soy pura violencia. Lo debí haber dicho desde un inicio —y lo dije, nos consta a las dos— pero no sé si deba entrar ahora, que es el claro después, en engorrosos detalles. Me juego la continuación de su lectura, su posible rechazo, su alarma, su asco. ¿Se da cuenta que quiso evadir el meollo del asunto con una pregunta demasiado púdica? Los labios. El cuello. La sangre. Palabras para una escena sanguinolenta, efectivamente, pero, al fin y al cabo, atrayente. Sexual incluso. Excitante. Ojalá fuera así. Ojalá alimentarse fuera tan hermoso. ¿Pero nunca se pregunta usted acerca del diente que choca contra el hueso —ese ruido, ese momento, ese escándalo— y acerca del cuello que, casi partido en dos, cuelga del tronco de un cadáver? ¿Y si hay resistencia, que la hay siempre, no se pregunta nunca usted sobre la cercanía de los cuerpos y la manera en que se pega el olor a miedo y la alarma que produce el odio? ¿Y si no hay resistencia, lo cual sucede poco, no le da curiosidad saber qué es lo que se desliza por esos ojos abiertos e inmóviles que, al dolerse, porque eso hacen en su inmovilidad y en su apertura, dolerse, dolerse dolorosamente, se duelen por uno, por el hambre de uno? Ojalá alimentarse, Cristina, fuera simple. Ojalá, de verdad, fuera hermoso. Ojalá hubiera maneras civilizadas de satisfacer el hambre. Pero toda comida es un asesinato, lo sabe usted bien. Todo festín, un festín de horror. Todo platillo, un dolor transfigurado”.
Tengo mis reservas sobre algunas de estas ideas, eso es cierto, pero viviendo como vivo en un mundo donde comer y, sobre todo, no comer, se ha vuelto cosa de vigilancia, me resulta casi imposible evadirlas del todo. El diente que choca contra el hueso, repetí. La piedad que provoca nuestra hambre, cavilé. Haciendo gala de su mala educación, sin el tacto que procuran años de vida en sociedad, su misiva me trajo el punzante aroma del rastro: esa extraña conciencia de ser cosa viva, cosa natural. Luego pensé en Oryx y Crake, la novela en la que Margareth Atwood imagina un mundo post-apocalíptico en el que la comida se produce en granjas manipuladas genéticamente y donde ya no se puede hablar en sentido estricto de vida animal. Heme aquí, pues, debatiéndome entre el extremo gráfico de una boca que tritura la carne real que cae sobre las muelas (y la imagen no es amable es absoluto) y el aséptico espesor de una materia producida para cumplir estrictas funciones de supervivencia (y la imagen no es amable en absoluto).
¿Volverá alguna vez el tiempo simple en que comer era un placer?
--crg
Monday, October 22, 2007
CUATRO PRESENTACIONES CUATRO (Primera LLamada)
La Muerte me Da (Tusquets, 2007), se presentará en los siguientes lugares y en las siguientes fechas:
JUEVES 25 DE OCTUBRE, 14:00 - 15:00 HRS
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Comentarios de José Ramón Ruisánchez y Carolina González. Modera: Rosario Buendía.
VIERNES 26 DE OCTUBRE, 18:30 HRS
CASA DE LAS HUMANIDADES DE LA UNAM
MARTES 30 DE OCTUBRE, 11:30 HRS
ITESM-CAMPUS TOUCA
Comentarios de Ciro Gómez Leyva
MIERCOLES 31 DE OCTUBRE, 19:00 HRS
CASA REFUGIO CITLALTEPETL
Comentarios de Ana Clavel, Luis Felipe Fabre y Rogelio Cuéllar
--crg
La Muerte me Da (Tusquets, 2007), se presentará en los siguientes lugares y en las siguientes fechas:
JUEVES 25 DE OCTUBRE, 14:00 - 15:00 HRS
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Comentarios de José Ramón Ruisánchez y Carolina González. Modera: Rosario Buendía.
VIERNES 26 DE OCTUBRE, 18:30 HRS
CASA DE LAS HUMANIDADES DE LA UNAM
MARTES 30 DE OCTUBRE, 11:30 HRS
ITESM-CAMPUS TOUCA
Comentarios de Ciro Gómez Leyva
MIERCOLES 31 DE OCTUBRE, 19:00 HRS
CASA REFUGIO CITLALTEPETL
Comentarios de Ana Clavel, Luis Felipe Fabre y Rogelio Cuéllar
--crg
Thursday, October 18, 2007
Tuesday, October 16, 2007
MÓNICA NEPOTE Y NADIA CONTRERAS Y JOHN PLUECKER EN PROCESO DE TRADUCCIÓN
Imágenes y textos varios en www.semanamujerestraducidas.blogspot.com
!y seguimos!
--crg
Imágenes y textos varios en www.semanamujerestraducidas.blogspot.com
!y seguimos!
--crg
(CUATRO DE DIEZ) PALABRAS
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura: apuntes para presentación en ciclo Diez Palabras Mágicas, Casa Refugio Citlaltepetl, jueves 19 de octubre, 19:00 hrs.]
Orilla: Lejana del centro de todas las cosas, la orilla es vulnerable y espacial. Por ahí, por el gran aro de su O inaugural, entra el mundo y por ahí, también, sale. Zona de otredad. Criatura a punto de estar y de no estar: luciérnaga. Mera posibilidad. El contacto y la identificación y el rechazo empiezan por ahí, por la orilla. Epidermis monumental: ahí se fragua el más allá. Cosa lánguida. Materia de deseante deseo. Liga. El entender y el malentender suceden, ambos, a veces al mismo tiempo, en las orillas. Distanciada de la mirada del poder, un poco más allá de sus verdaderos dominios, la orilla prevarica, resiste, olvida. Es fácil divertirse en las orillas. Es fácil echarse un clavado para llegar a otro lugar. Orillarse es tomar un riesgo (aunque orillarse para la orilla suele ser, en México, su contrario). Orillarse es moverse al margen. El que se orilla se oculta, es cierto, pero acaso se afila. El que se orilla, muta. Lentamente. Yo es otra fue algo que Rimbaud dijo, definitivamente, en su propia orilla. La escritura, que es cosa de percepción, es por eso un asunto de orillas: uno escribe entre otras cosas para tensar los extremos y así expandir el campo de lo real. Después de la orilla está la orilla de la orilla y, aún después, está la caída. Despeñadero o tajo, da lo mismo. Limítrofe y terrena, la orilla colinda con todo lo demás. Promiscua, luego entonces. Infinita. Democrática. Infinitesimal. Orilla es el otro nombre de todas las cosas.
Respiración: Respirar no es cosa simple. No por nada inhalar e inspirar suelen ser términos intercambiables, y sí por algo el que exhala, especialmente si es su último suspiro, debe saber despedirse. Dar. Sutil y súbito a la vez, el movimiento de la respiración es, sobre todo, un ejercicio de alteridad. A través de la inhalación me apropio del afuera, lo integro a mí, para devolverlo luego, todo entero, a través de la exhalación, al mismo lugar de su partida. Ese ruido. Esa apertura. El que respira, y lo sabe, tiembla. El que respira con conocimiento de causa siente un revuelo extraño en su interior. El aliento. Eso que otros más antiguos solían llamar, siempre en itálicas, el espíritu. Escribir, como es bien sabido, es cosa de saber respirar. Materia de suspiros. Es imposible construir una frase sin tener una conciencia puntual del movimiento del cuerpo cuando inhala y exhala. No es extraño, pues, que cada presión de la tecla se vea acompañada por el sutil movimiento de los labios cuando enuncian, en voz muy baja, las palabras que callan sobre la pantalla o la página. Se trata, claro, de medir el aliento, de dosificar la presencia del espíritu. Se trata de saber hasta donde se puede llegar. La escritura es, luego entonces, una cuestión de tiempo medido, es decir, experimentado, por el cuerpo. Hay, es cierto, literatura asfixiante, pero no puede haber escritura sin respiración. “Allí donde irrumpe la libertad de la respiración” argumenta Peter Sloterdijk en “La promesa del mundo y la literatura universal”, “nace una frivolidad característica… Para la gente del ramo literario el aliento escritor constituye su último criterio utópico. De su soplo o su falta depende si nuestros textos se dirigen a espacios en libertad o se convierten en papeles pintados con los que los no desligados tapizan sus cavernas.”
Política: Escribir es política: nunca he dudado de eso. Utilizar el lenguaje o dejarse utilizar por él, eso es una práctica cotidiana de la política. Trastocar los límites de lo inteligible o de lo real, que eso y no otra cosa es lo que se hace al escribir, es hacer política. Independientemente del tema que trate o de la anécdota que cuente o del reto estilístico que se proponga, el texto es un ejercicio concreto de la política. Mi mano, sobre todo la izquierda aunque también la derecha, es pura política. La forma, que cuando es forma en realidad es el fondo a donde han de parar todos los objetos del mundo conocido y del mundo por conocer, es un asunto de política. Los artículos determinados que designan el género de los sustantivos son cosa del cuerpo de la política. La oración, cuando es gramatical y cuando es religiosa, es materia de política. Las yemas de los dedos que caen a toda prisa sobre el teclado en realidad presionan las teclas de la política. Privilegiar a las minúsculas y al plural es siempre una decisión política. Una dedicatoria, sobre todo si es romántica, es la encarnación misma de la política. Cuando decido nombrarte y, luego, cuando decido que nada es cierto: todo eso es un misterio político. El sujeto y el verbo y el complemento son tres elementos fundamentales de la articulación política.
No: me uno a Emily Dickinson, que la consideraba la más salvaje de todas las palabras.
--crg
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura: apuntes para presentación en ciclo Diez Palabras Mágicas, Casa Refugio Citlaltepetl, jueves 19 de octubre, 19:00 hrs.]
Orilla: Lejana del centro de todas las cosas, la orilla es vulnerable y espacial. Por ahí, por el gran aro de su O inaugural, entra el mundo y por ahí, también, sale. Zona de otredad. Criatura a punto de estar y de no estar: luciérnaga. Mera posibilidad. El contacto y la identificación y el rechazo empiezan por ahí, por la orilla. Epidermis monumental: ahí se fragua el más allá. Cosa lánguida. Materia de deseante deseo. Liga. El entender y el malentender suceden, ambos, a veces al mismo tiempo, en las orillas. Distanciada de la mirada del poder, un poco más allá de sus verdaderos dominios, la orilla prevarica, resiste, olvida. Es fácil divertirse en las orillas. Es fácil echarse un clavado para llegar a otro lugar. Orillarse es tomar un riesgo (aunque orillarse para la orilla suele ser, en México, su contrario). Orillarse es moverse al margen. El que se orilla se oculta, es cierto, pero acaso se afila. El que se orilla, muta. Lentamente. Yo es otra fue algo que Rimbaud dijo, definitivamente, en su propia orilla. La escritura, que es cosa de percepción, es por eso un asunto de orillas: uno escribe entre otras cosas para tensar los extremos y así expandir el campo de lo real. Después de la orilla está la orilla de la orilla y, aún después, está la caída. Despeñadero o tajo, da lo mismo. Limítrofe y terrena, la orilla colinda con todo lo demás. Promiscua, luego entonces. Infinita. Democrática. Infinitesimal. Orilla es el otro nombre de todas las cosas.
Respiración: Respirar no es cosa simple. No por nada inhalar e inspirar suelen ser términos intercambiables, y sí por algo el que exhala, especialmente si es su último suspiro, debe saber despedirse. Dar. Sutil y súbito a la vez, el movimiento de la respiración es, sobre todo, un ejercicio de alteridad. A través de la inhalación me apropio del afuera, lo integro a mí, para devolverlo luego, todo entero, a través de la exhalación, al mismo lugar de su partida. Ese ruido. Esa apertura. El que respira, y lo sabe, tiembla. El que respira con conocimiento de causa siente un revuelo extraño en su interior. El aliento. Eso que otros más antiguos solían llamar, siempre en itálicas, el espíritu. Escribir, como es bien sabido, es cosa de saber respirar. Materia de suspiros. Es imposible construir una frase sin tener una conciencia puntual del movimiento del cuerpo cuando inhala y exhala. No es extraño, pues, que cada presión de la tecla se vea acompañada por el sutil movimiento de los labios cuando enuncian, en voz muy baja, las palabras que callan sobre la pantalla o la página. Se trata, claro, de medir el aliento, de dosificar la presencia del espíritu. Se trata de saber hasta donde se puede llegar. La escritura es, luego entonces, una cuestión de tiempo medido, es decir, experimentado, por el cuerpo. Hay, es cierto, literatura asfixiante, pero no puede haber escritura sin respiración. “Allí donde irrumpe la libertad de la respiración” argumenta Peter Sloterdijk en “La promesa del mundo y la literatura universal”, “nace una frivolidad característica… Para la gente del ramo literario el aliento escritor constituye su último criterio utópico. De su soplo o su falta depende si nuestros textos se dirigen a espacios en libertad o se convierten en papeles pintados con los que los no desligados tapizan sus cavernas.”
Política: Escribir es política: nunca he dudado de eso. Utilizar el lenguaje o dejarse utilizar por él, eso es una práctica cotidiana de la política. Trastocar los límites de lo inteligible o de lo real, que eso y no otra cosa es lo que se hace al escribir, es hacer política. Independientemente del tema que trate o de la anécdota que cuente o del reto estilístico que se proponga, el texto es un ejercicio concreto de la política. Mi mano, sobre todo la izquierda aunque también la derecha, es pura política. La forma, que cuando es forma en realidad es el fondo a donde han de parar todos los objetos del mundo conocido y del mundo por conocer, es un asunto de política. Los artículos determinados que designan el género de los sustantivos son cosa del cuerpo de la política. La oración, cuando es gramatical y cuando es religiosa, es materia de política. Las yemas de los dedos que caen a toda prisa sobre el teclado en realidad presionan las teclas de la política. Privilegiar a las minúsculas y al plural es siempre una decisión política. Una dedicatoria, sobre todo si es romántica, es la encarnación misma de la política. Cuando decido nombrarte y, luego, cuando decido que nada es cierto: todo eso es un misterio político. El sujeto y el verbo y el complemento son tres elementos fundamentales de la articulación política.
No: me uno a Emily Dickinson, que la consideraba la más salvaje de todas las palabras.
--crg
Wednesday, October 10, 2007
LAS RAZONES DE LA INCENDIARIA / THE REASONS OF THE ARSONIST
[en la sección Escribir en el Borde, curada por Amaranta Caballero, en la revista sudamericana Soroche].
Cristina Rivera Garza (Matamoros) / Jen Hofer (Los Angeles)
Del proyecto Lenguas Pos-Maternas: The arsonist: essays on self-translation / La incendiaria: ensa yos sobre la auto-traducción. Original English text by Cristina Rivera-Garza with translation into Spanish by Jen Hofer.
XXI
dialogues in dreams develop now in the foreign tongue
(perfectly fitting long-term migration)
in a train, for example, no one shouts “¡vámonos!” and even if someone did, even if the ubiquitous stranger were to say: “¡vámonos!” with that emphatic “a” lingering more than its due on the tip of the tongue, I would have to think, at least twice, over the difference of texture, layer, style (and style is being), I would have to bring “all on board,” its malevolent twin
when my sisters visit
clad in yellow and late at night
(as it fits their new state)
we speak of moths, cosmologies, the spirit of things by the fire
they create with presence in absence
(for my sisters are language)
does it happen much, that you are awakened from one dream by another, itself the interpretation of the dream?
we use words, intimate history, better left to the imagination
(join to take to take into/ to join to take into a state of intimacy)
we use words, reverse and un-reversed
limbs, we use what is around words
hunting words, prying
we use chants
we use the memory of words, intimacy
in words, we use echoes, belief
faith, we use
the violence of faith
complicity, melancholy, hopelessness
we use words, haunting
the light my second sister believed to be real
does it happen much, that you are awakened from one dream by another, itself the translation of the dream?
XXI
Los diálogos en sueños desarrollan ahora en la lengua extranjera
(quedándole perfecta la migración de largo plazo)
en un tren, por ejemplo, nadie grita “all aboard!” y aunque alguien lo hiciera, aunque la extranjera ubicua dijera “all aboard!” con esa enfática “a” demorándose más de lo merecido en el punto de la lengua, tendría yo que pensar, por lo menos dos veces, en la diferencia de textura, capa, estilo (y el estilo es el ser), tendría que llevar conmigo “¡vámonos!”, su gemelo maldito
cuando visitan mis hermanas
vestidas de amarillo y muy de noche
(como le queda bien a su nuevo estado)
hablamos de las polillas, las cosmologías, el espíritu de las cosas al lado de la chimenea
que crean con presencia en ausencia
(porque lenguaje son mis hermanas)
¿ocurre con frecuencia, que un sueño te despierta de otro, ése mismo la interpretación del sueño?
usamos las palabras, la historia íntima, mejor dejada para la imaginación
(unirse para tomar para tomar adentro / unirse para tomar adentro de un estado de
intimidad)
usamos las palabras, reversas y no-reversas
extremidades, usamos lo que rodea las palabras
cazando palabras, arrancando
usamos los cantos
usamos la memoria de las palabras, la intimidad
en las palabras, usamos ecos, creencia
la fe, usamos
la violencia de la fe
la complicidad, la melancolía, la desesperación
usamos las palabras, rondando
la luz que creía real la segunda hermana
¿ocurre con frecuencia, que un sueño te despierta de otro, ése mismo la traducción del sueño?
--crg
[en la sección Escribir en el Borde, curada por Amaranta Caballero, en la revista sudamericana Soroche].
Cristina Rivera Garza (Matamoros) / Jen Hofer (Los Angeles)
Del proyecto Lenguas Pos-Maternas: The arsonist: essays on self-translation / La incendiaria: ensa yos sobre la auto-traducción. Original English text by Cristina Rivera-Garza with translation into Spanish by Jen Hofer.
XXI
dialogues in dreams develop now in the foreign tongue
(perfectly fitting long-term migration)
in a train, for example, no one shouts “¡vámonos!” and even if someone did, even if the ubiquitous stranger were to say: “¡vámonos!” with that emphatic “a” lingering more than its due on the tip of the tongue, I would have to think, at least twice, over the difference of texture, layer, style (and style is being), I would have to bring “all on board,” its malevolent twin
when my sisters visit
clad in yellow and late at night
(as it fits their new state)
we speak of moths, cosmologies, the spirit of things by the fire
they create with presence in absence
(for my sisters are language)
does it happen much, that you are awakened from one dream by another, itself the interpretation of the dream?
we use words, intimate history, better left to the imagination
(join to take to take into/ to join to take into a state of intimacy)
we use words, reverse and un-reversed
limbs, we use what is around words
hunting words, prying
we use chants
we use the memory of words, intimacy
in words, we use echoes, belief
faith, we use
the violence of faith
complicity, melancholy, hopelessness
we use words, haunting
the light my second sister believed to be real
does it happen much, that you are awakened from one dream by another, itself the translation of the dream?
XXI
Los diálogos en sueños desarrollan ahora en la lengua extranjera
(quedándole perfecta la migración de largo plazo)
en un tren, por ejemplo, nadie grita “all aboard!” y aunque alguien lo hiciera, aunque la extranjera ubicua dijera “all aboard!” con esa enfática “a” demorándose más de lo merecido en el punto de la lengua, tendría yo que pensar, por lo menos dos veces, en la diferencia de textura, capa, estilo (y el estilo es el ser), tendría que llevar conmigo “¡vámonos!”, su gemelo maldito
cuando visitan mis hermanas
vestidas de amarillo y muy de noche
(como le queda bien a su nuevo estado)
hablamos de las polillas, las cosmologías, el espíritu de las cosas al lado de la chimenea
que crean con presencia en ausencia
(porque lenguaje son mis hermanas)
¿ocurre con frecuencia, que un sueño te despierta de otro, ése mismo la interpretación del sueño?
usamos las palabras, la historia íntima, mejor dejada para la imaginación
(unirse para tomar para tomar adentro / unirse para tomar adentro de un estado de
intimidad)
usamos las palabras, reversas y no-reversas
extremidades, usamos lo que rodea las palabras
cazando palabras, arrancando
usamos los cantos
usamos la memoria de las palabras, la intimidad
en las palabras, usamos ecos, creencia
la fe, usamos
la violencia de la fe
la complicidad, la melancolía, la desesperación
usamos las palabras, rondando
la luz que creía real la segunda hermana
¿ocurre con frecuencia, que un sueño te despierta de otro, ése mismo la traducción del sueño?
--crg
Tuesday, October 09, 2007
SABER DEMASIADO
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
No soy una defensora de la ignorancia, por supuesto. Pero en el mundo de la escritura, que es un mundo signado por la incertidumbre y el claroscuro, saber es, a menudo, saber demasiado. Atiendo a mi historia como lectora y atestiguo que los libros que me han marcado, esos a los que regreso una y otra vez con la curiosidad intacta, no son aquellos que me aclaran, ilustran o develan (todos verbos luminíferos, en efecto) la así llamada realidad, sino aquellos otros que me inquietan con su oscuridad, me problematizan con sus preguntas sesgadas o secretas, y me atenazan con sus desvaríos. Cosa incesante. Lo que esos libros me dan no es conocimiento sino algo a la vez enteramente distinto y todavía más hondo: la posibilidad de desconocer lo que conozco y, sobre todo, lo que aparentemente conozco (y por eso es que un libro es primeramente y sobre todo una crítica de todo lo que es y todo lo que está).
La imagen, a veces, es brutal: hay un trampolín y, abajo, una alberca vacía. El lector avanza por el tablón que tiembla y se avienta para sentir el vértigo.
El libro marea.
La imagen, a veces, es sagrada: hay algo sin palabras allá, más lejos. El lector avanza por el camino más largo para participar de una comunión.
El libro se deshace sobre la lengua.
Un libro verdadero, quiero decir, no porta un mensaje sino un secreto (Gruner dixit), las páginas convertidas en el velo de lo que está hecho. Más que enunciar algo, ese libro alude a otra cosa. Esa otra cosa es, precisamente, lo que el libro no sabe: su propio punto ciego. Un libro así no pide ser digerido o descifrado o consumido, sino ser compartido, estar implicado. Un libro es un pacto (no necesariamente entre caballeros). Inacabado siempre, lleno de ángulos imposibles, ese libro sabe hacerse de lado dentro de sí mismo para que yo entre. Es, luego entonces, un libro aptamente, vicensinamente diríamos en mexicano, vacío.
Las páginas de ese libro comparten forma con la puerta, la mesa, la cama, la tumba: el rectángulo de las experiencias básicas. Por ahí entro, en efecto. Ahí me alimento y descanso y siento placer y ahí, también, fallezco para volver, si eso me toca, a nacer. Por ahí también salgo, ciertamente, pero convertida en otra. Metamorfosis única.
Los autores de esos libros, de Dostoievski a Duras, de Woolf a Rulfo, de Lispector a Pizarnik, saben. Saben mucho, incluso. Saben que saben y saben, de hecho, más. Acaso por eso sus personajes no abren la boca para soltar datos o argumentos de lo conocido. Oscuros, paradójicos, aptos sólo para representarse a sí mismos, esos personajes a menudo, y por algo, se quedan con la boca abierta, incapaces de articular sonido o sentido. Hondos, escarban hacia abajo. Categóricos, guardan silencio y escupen y entierran. Únicos. Irrepetibles. Irrevocables. Si el personaje está en lugar del concepto, entonces no es personaje sino, literalmente, un concepto disfrazado de personaje. Si el personaje es, como se dice, de carne y hueso, entonces no es personaje sino calca de lo real. Artificial (en el sentido más amplio de ser lo contrario a lo “natural”), el personaje cuando es, es puro texto. Garabato. Galimatías. Entresijo. Espejo de lo que producirá en el reflejo.
No soy una defensora de la ignorancia, lo repito. Asumo que el trabajo del escritor es leer. Disfruto de la sapiencia y la erudición, a menudo trémula, de muchos. Me gusta aprender. Participo con frecuencia en discusiones maniáticas alrededor de datos y de cifras, detalles nimios. Admiro sin reservas un argumento bien documentado y mejor medido. Desconfío, vamos, de la puntada de ocasión o el chiste que quiere hacerse pasar por ácida crítica. Pero el saber de los libros fundamentales, ese que con-mueve desde el sesgo de su punto ciego, ese que me implica desde su propia inarticulación, cerca como está de esos varios conoceres, se encuentra, sin embargo, en otro lado. Prefiero el trampolín, quiero decir. Prefiero el momento del salto (los pies en el aire) y el momento estrepitoso del colisión. Esa sacudida. Prefiero la cabeza rota sobre la superficie azul de la alberca vacía. Prefiero el libro que, pegado a la lengua, se disuelve dentro del cuerpo para ser lo que es: cuerpo. Cosa viva. Cosa que tiembla. Prefiero esa página aptamente rectangular donde descansaré. Sin paz.
--crg
[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
No soy una defensora de la ignorancia, por supuesto. Pero en el mundo de la escritura, que es un mundo signado por la incertidumbre y el claroscuro, saber es, a menudo, saber demasiado. Atiendo a mi historia como lectora y atestiguo que los libros que me han marcado, esos a los que regreso una y otra vez con la curiosidad intacta, no son aquellos que me aclaran, ilustran o develan (todos verbos luminíferos, en efecto) la así llamada realidad, sino aquellos otros que me inquietan con su oscuridad, me problematizan con sus preguntas sesgadas o secretas, y me atenazan con sus desvaríos. Cosa incesante. Lo que esos libros me dan no es conocimiento sino algo a la vez enteramente distinto y todavía más hondo: la posibilidad de desconocer lo que conozco y, sobre todo, lo que aparentemente conozco (y por eso es que un libro es primeramente y sobre todo una crítica de todo lo que es y todo lo que está).
La imagen, a veces, es brutal: hay un trampolín y, abajo, una alberca vacía. El lector avanza por el tablón que tiembla y se avienta para sentir el vértigo.
El libro marea.
La imagen, a veces, es sagrada: hay algo sin palabras allá, más lejos. El lector avanza por el camino más largo para participar de una comunión.
El libro se deshace sobre la lengua.
Un libro verdadero, quiero decir, no porta un mensaje sino un secreto (Gruner dixit), las páginas convertidas en el velo de lo que está hecho. Más que enunciar algo, ese libro alude a otra cosa. Esa otra cosa es, precisamente, lo que el libro no sabe: su propio punto ciego. Un libro así no pide ser digerido o descifrado o consumido, sino ser compartido, estar implicado. Un libro es un pacto (no necesariamente entre caballeros). Inacabado siempre, lleno de ángulos imposibles, ese libro sabe hacerse de lado dentro de sí mismo para que yo entre. Es, luego entonces, un libro aptamente, vicensinamente diríamos en mexicano, vacío.
Las páginas de ese libro comparten forma con la puerta, la mesa, la cama, la tumba: el rectángulo de las experiencias básicas. Por ahí entro, en efecto. Ahí me alimento y descanso y siento placer y ahí, también, fallezco para volver, si eso me toca, a nacer. Por ahí también salgo, ciertamente, pero convertida en otra. Metamorfosis única.
Los autores de esos libros, de Dostoievski a Duras, de Woolf a Rulfo, de Lispector a Pizarnik, saben. Saben mucho, incluso. Saben que saben y saben, de hecho, más. Acaso por eso sus personajes no abren la boca para soltar datos o argumentos de lo conocido. Oscuros, paradójicos, aptos sólo para representarse a sí mismos, esos personajes a menudo, y por algo, se quedan con la boca abierta, incapaces de articular sonido o sentido. Hondos, escarban hacia abajo. Categóricos, guardan silencio y escupen y entierran. Únicos. Irrepetibles. Irrevocables. Si el personaje está en lugar del concepto, entonces no es personaje sino, literalmente, un concepto disfrazado de personaje. Si el personaje es, como se dice, de carne y hueso, entonces no es personaje sino calca de lo real. Artificial (en el sentido más amplio de ser lo contrario a lo “natural”), el personaje cuando es, es puro texto. Garabato. Galimatías. Entresijo. Espejo de lo que producirá en el reflejo.
No soy una defensora de la ignorancia, lo repito. Asumo que el trabajo del escritor es leer. Disfruto de la sapiencia y la erudición, a menudo trémula, de muchos. Me gusta aprender. Participo con frecuencia en discusiones maniáticas alrededor de datos y de cifras, detalles nimios. Admiro sin reservas un argumento bien documentado y mejor medido. Desconfío, vamos, de la puntada de ocasión o el chiste que quiere hacerse pasar por ácida crítica. Pero el saber de los libros fundamentales, ese que con-mueve desde el sesgo de su punto ciego, ese que me implica desde su propia inarticulación, cerca como está de esos varios conoceres, se encuentra, sin embargo, en otro lado. Prefiero el trampolín, quiero decir. Prefiero el momento del salto (los pies en el aire) y el momento estrepitoso del colisión. Esa sacudida. Prefiero la cabeza rota sobre la superficie azul de la alberca vacía. Prefiero el libro que, pegado a la lengua, se disuelve dentro del cuerpo para ser lo que es: cuerpo. Cosa viva. Cosa que tiembla. Prefiero esa página aptamente rectangular donde descansaré. Sin paz.
--crg
Monday, October 08, 2007
LA DULCE HIEL DE LA SEDUCCIÓN
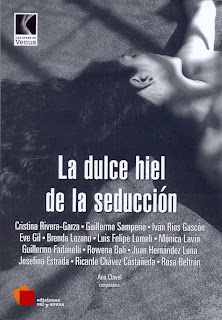
La dulce hiel de la seducción (Ediciones Cal y Arena, 211pp). Es una antología de cuentos eróticos realizada por la escritora Ana Clavel para quien "La seducción no es como la pintan. De hecho, más que colores tienen un sabor agridulce, por cierto. Al menos así nos la presentan los autores aquí reunidos". Los autores antologados son: Cristina Rivera Garza, Guillermo Samperio, Iván Ríos Gazcón, Eve Gil, Brenda Lozano, Luis Felipe Lomelí, Mónica Lavín, Guillermo Fadanelli, Rowena Bali, Juan Hernández Luna, Josefina Estrada, Ricardo Chávez Castañeda y Rosa Beltrán (en El Economista).
HAY COSAS QUE LAS MANOS NUNCA OLVIDAN (fragmento)
Las suicidas como Madame Bovary o Ana Karenina, dijo Steve, son utopías masculinas. Proyecciones invertidas del terror que le provoca a los hombres captar la mirada asesina de sus mujeres. ¡Entonces las convierten en suicidas! Esas historias son cuentos de hadas para varones, fábulas tranquilizadoras, parábolas con moraleja. Cuentos contados entre hombres en la intimidad del vagón de fumar del expreso París-Moscú. Habría que imaginar, en cambio, dijo Steve, a Madame Bovary como Raskolnikov para que las cosas mejoraran. La heroína es un criminal. Pero ésos son los cuentos que se cuentan las mujeres en la intimidad de un coche cama en el expreso Moscú-París.
Ricardo Piglia, En otro país
•
Había decidido dejar Moscú de un momento a otro. Era apenas el inicio del otoño y, aunque todavía tenía planes para dos semanas más, la grisura del ambiente, una plática desafortunada con una pariente lejana y el frío que todavía no estaba ahí en toda su plenitud pero que ya temía, me obligaron a empacar mis cosas a toda prisa y a ordenar, sin pensarlo demasiado, un boleto para el expreso Moscú-París. No tenía nada que hacer en París, pero había algo inútilmente pasado de moda, algo de simple goce estético en el acto de decirlo en voz alta:
⎯Y me consigue, por favor, un boleto para el expreso Moscú-París.
El conserje lo hizo y, ese mismo día, apenas unas horas después de mi decisión inesperada, ya acomodaba mi equipaje de mano en la parrilla del coche cama. Me gustaba viajar en tren. Tenía tiempo y, sobre todo, uno de esos temperamentos proclives a la melancolía y a la zozobra. Me gustaba permanecer inmóvil mientras el mundo pasaba, veloz y lleno de penumbras, a través de la ventanilla. El rechinido de las ruedas de metal sobre las vías, los murmullos de los pasajeros, el aroma percudido de pipas y cigarrillos: todo eso me producía placer. Y el placer, mezclado con la zozobra y la melancolía, no me dejaba descansar ni mucho menos dormir. Por eso decidí ir al comedor. Supuse que me haría bien ver otra gente, tomar algo, hojear un libro. Quería olvidar mi estancia en Moscú. Había ido con la esperanza de ver la casa donde viviera mi abuela antes de iniciar su largo exilio en Charleston. Llevaba datos para contactarme con la única sobreviviente de la familia, una prima muy lejana de nombre Ludmila Kereskova, a quien ya le había enviado varias cartas a través del correo. El día de mi llegada hablamos por teléfono con gran dificultad. Ludmila me colgó varias veces antes de convencerse de que yo no desistiría. Finalmente, y muy a su pesar, aceptó una cita para reunirse conmigo al día siguiente en un sitio de su elección. Pero el encuentro, como muchas otras cosas durante mi estancia en Moscú, no se llevó a cabo. La esperé un par de horas, tomando tazas y más tazas de té negro, hasta aceptar la verdad: Ludmila no se presentaría. Ella tampoco iba a desistir. Me llevó días enteros localizarla y, una vez localizada, me llevó semanas encontrarla cara a cara. Nuestro primer encuentro sucedió a los dos meses de mi llegada a Moscú. Para entonces, el verano ya casi desaparecido, mis esperanzas de entablar una conversación cálida y familiar con Ludmila se habían esfumado del todo. Pero necesitaba verla y, por eso, continué insistiendo.
Me bastó avizorar su figura bajo el dintel de la puerta del restaurante para darme cuenta que las cosas no pintaban nada bien. La mujer delgada, de chongo negro y rasgos afilados, se aproximó a la mesa con pasos regulares. Me tendió la mano con suma rigidez. En lugar de aceptar el té que le invitaba, o de hablar sobre la abuela o sobre su vida familiar, la conversación llegó de inmediato al asunto de la casa.
⎯Puedo llevarla para que la vea por fuera ⎯me dijo en un inglés bastante defectuoso⎯. Pero la casa es mía.
Todavía no terminaba de hablar cuando extrajo unos documentos de un portafolio de plástico negro, los cuales colocó sobre la mesa. No leía ni hablaba ruso, así que me volví a verla sin atinar a reaccionar.
⎯Cuando Olga se fue, lo perdió todo ⎯sentenció la mujer⎯. Ella lo sabía.
Se detuvo por un momento. Olga. El nombre de mi abuela llenó el aire de olor a moho. Lo perdió todo. Respiró. Bajó la vista.
⎯Estos son los títulos de propiedad ⎯anunció, señalando los papeles con su dedo índice⎯. Y este es mi nombre.
Ludmila Kereskova. Repetí mentalmente su nombre y, el nombre, su eco, no me dijo nada. Tuve que rendirme ante la vacuidad de ese nombre y, en silencio, la dejé partir sin preguntarle nada más. De regreso al hotel pasé las yemas de mis dedos sobre la superficie salobre de tanto edificio viejo. Imaginé que todos habían pertenecido alguna vez a mi abuela Olga. Imaginé que todos ellos pudieron haber sido mi casa. Ahora, sin embargo, no había ya nada ahí, si es que alguna vez lo había habido, ni para Olga ni para mí. Ludmila Kereskova. Su nombre me resultaba insoportable pero no podía dejar de repetirlo. Emergía en los murmullos de la gente en los pasillos del tren. Explotaba en el chasquido de los rieles. Ludmila.
Cuando entré en el comedor del Moscú-París, en realidad buscaba desesperadamente a alguien a quien contarle esta historia con tal de acallar el eco del nombre de Ludmila Kereskova.
Ordené un té y encendí un cigarrillo.
⎯Eso no te va a hacer nada bien ⎯me dijo de inmediato una mujer que estaba sentada a mis espaldas⎯. Deberías de beber algo de licor.
Su voz pastosa no me preparó para el espectáculo rozagante de su cara: era una mujer madura pero no marchita. Se notaba que había vivido, que no había desperdiciado su vida. Había esa clase de determinación alrededor de sus cabellos grises, de su mirada directa, de su barbilla levantada.
Por consejo de ella ordené un whisky.
⎯¿Americana? ⎯me preguntó dándole un giro radical a una conversación que no había iniciado.
Lo pensé por un momento. No sabía si quería entablar una plática al respecto.
⎯El término es bastante amplio ⎯murmuré casi sin darme cuenta y sin atreverme a verla a la cara⎯. Puede significar muchas cosas, ¿sabe usted?
Ella se rió. Jocosamente. Mi respuesta le resultaba divertida.
⎯¿Has visitado Texas?
Le contesté que sí sin pronunciar palabra, moviendo la cabeza de arriba a abajo.
⎯Un estado muy grande ⎯dijo con un dejo de nostalgia en la voz⎯. Un estado enorme. Casi otro país.
⎯¿Ha viajado allá? ⎯pregunté.
Ahora era ella la que lo pensaba por un momento. Indecisa. Sin saber a ciencia cierta si quería o no entablar una plática al respecto.
⎯Allá nací ⎯dijo⎯. En Texas. En Abalene, Texas.
[el cuento completo en La dulce hiel de la seducción, México: Cal y Arena, 2007).
--crg
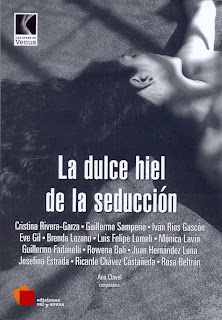
La dulce hiel de la seducción (Ediciones Cal y Arena, 211pp). Es una antología de cuentos eróticos realizada por la escritora Ana Clavel para quien "La seducción no es como la pintan. De hecho, más que colores tienen un sabor agridulce, por cierto. Al menos así nos la presentan los autores aquí reunidos". Los autores antologados son: Cristina Rivera Garza, Guillermo Samperio, Iván Ríos Gazcón, Eve Gil, Brenda Lozano, Luis Felipe Lomelí, Mónica Lavín, Guillermo Fadanelli, Rowena Bali, Juan Hernández Luna, Josefina Estrada, Ricardo Chávez Castañeda y Rosa Beltrán (en El Economista).
HAY COSAS QUE LAS MANOS NUNCA OLVIDAN (fragmento)
Las suicidas como Madame Bovary o Ana Karenina, dijo Steve, son utopías masculinas. Proyecciones invertidas del terror que le provoca a los hombres captar la mirada asesina de sus mujeres. ¡Entonces las convierten en suicidas! Esas historias son cuentos de hadas para varones, fábulas tranquilizadoras, parábolas con moraleja. Cuentos contados entre hombres en la intimidad del vagón de fumar del expreso París-Moscú. Habría que imaginar, en cambio, dijo Steve, a Madame Bovary como Raskolnikov para que las cosas mejoraran. La heroína es un criminal. Pero ésos son los cuentos que se cuentan las mujeres en la intimidad de un coche cama en el expreso Moscú-París.
Ricardo Piglia, En otro país
•
Había decidido dejar Moscú de un momento a otro. Era apenas el inicio del otoño y, aunque todavía tenía planes para dos semanas más, la grisura del ambiente, una plática desafortunada con una pariente lejana y el frío que todavía no estaba ahí en toda su plenitud pero que ya temía, me obligaron a empacar mis cosas a toda prisa y a ordenar, sin pensarlo demasiado, un boleto para el expreso Moscú-París. No tenía nada que hacer en París, pero había algo inútilmente pasado de moda, algo de simple goce estético en el acto de decirlo en voz alta:
⎯Y me consigue, por favor, un boleto para el expreso Moscú-París.
El conserje lo hizo y, ese mismo día, apenas unas horas después de mi decisión inesperada, ya acomodaba mi equipaje de mano en la parrilla del coche cama. Me gustaba viajar en tren. Tenía tiempo y, sobre todo, uno de esos temperamentos proclives a la melancolía y a la zozobra. Me gustaba permanecer inmóvil mientras el mundo pasaba, veloz y lleno de penumbras, a través de la ventanilla. El rechinido de las ruedas de metal sobre las vías, los murmullos de los pasajeros, el aroma percudido de pipas y cigarrillos: todo eso me producía placer. Y el placer, mezclado con la zozobra y la melancolía, no me dejaba descansar ni mucho menos dormir. Por eso decidí ir al comedor. Supuse que me haría bien ver otra gente, tomar algo, hojear un libro. Quería olvidar mi estancia en Moscú. Había ido con la esperanza de ver la casa donde viviera mi abuela antes de iniciar su largo exilio en Charleston. Llevaba datos para contactarme con la única sobreviviente de la familia, una prima muy lejana de nombre Ludmila Kereskova, a quien ya le había enviado varias cartas a través del correo. El día de mi llegada hablamos por teléfono con gran dificultad. Ludmila me colgó varias veces antes de convencerse de que yo no desistiría. Finalmente, y muy a su pesar, aceptó una cita para reunirse conmigo al día siguiente en un sitio de su elección. Pero el encuentro, como muchas otras cosas durante mi estancia en Moscú, no se llevó a cabo. La esperé un par de horas, tomando tazas y más tazas de té negro, hasta aceptar la verdad: Ludmila no se presentaría. Ella tampoco iba a desistir. Me llevó días enteros localizarla y, una vez localizada, me llevó semanas encontrarla cara a cara. Nuestro primer encuentro sucedió a los dos meses de mi llegada a Moscú. Para entonces, el verano ya casi desaparecido, mis esperanzas de entablar una conversación cálida y familiar con Ludmila se habían esfumado del todo. Pero necesitaba verla y, por eso, continué insistiendo.
Me bastó avizorar su figura bajo el dintel de la puerta del restaurante para darme cuenta que las cosas no pintaban nada bien. La mujer delgada, de chongo negro y rasgos afilados, se aproximó a la mesa con pasos regulares. Me tendió la mano con suma rigidez. En lugar de aceptar el té que le invitaba, o de hablar sobre la abuela o sobre su vida familiar, la conversación llegó de inmediato al asunto de la casa.
⎯Puedo llevarla para que la vea por fuera ⎯me dijo en un inglés bastante defectuoso⎯. Pero la casa es mía.
Todavía no terminaba de hablar cuando extrajo unos documentos de un portafolio de plástico negro, los cuales colocó sobre la mesa. No leía ni hablaba ruso, así que me volví a verla sin atinar a reaccionar.
⎯Cuando Olga se fue, lo perdió todo ⎯sentenció la mujer⎯. Ella lo sabía.
Se detuvo por un momento. Olga. El nombre de mi abuela llenó el aire de olor a moho. Lo perdió todo. Respiró. Bajó la vista.
⎯Estos son los títulos de propiedad ⎯anunció, señalando los papeles con su dedo índice⎯. Y este es mi nombre.
Ludmila Kereskova. Repetí mentalmente su nombre y, el nombre, su eco, no me dijo nada. Tuve que rendirme ante la vacuidad de ese nombre y, en silencio, la dejé partir sin preguntarle nada más. De regreso al hotel pasé las yemas de mis dedos sobre la superficie salobre de tanto edificio viejo. Imaginé que todos habían pertenecido alguna vez a mi abuela Olga. Imaginé que todos ellos pudieron haber sido mi casa. Ahora, sin embargo, no había ya nada ahí, si es que alguna vez lo había habido, ni para Olga ni para mí. Ludmila Kereskova. Su nombre me resultaba insoportable pero no podía dejar de repetirlo. Emergía en los murmullos de la gente en los pasillos del tren. Explotaba en el chasquido de los rieles. Ludmila.
Cuando entré en el comedor del Moscú-París, en realidad buscaba desesperadamente a alguien a quien contarle esta historia con tal de acallar el eco del nombre de Ludmila Kereskova.
Ordené un té y encendí un cigarrillo.
⎯Eso no te va a hacer nada bien ⎯me dijo de inmediato una mujer que estaba sentada a mis espaldas⎯. Deberías de beber algo de licor.
Su voz pastosa no me preparó para el espectáculo rozagante de su cara: era una mujer madura pero no marchita. Se notaba que había vivido, que no había desperdiciado su vida. Había esa clase de determinación alrededor de sus cabellos grises, de su mirada directa, de su barbilla levantada.
Por consejo de ella ordené un whisky.
⎯¿Americana? ⎯me preguntó dándole un giro radical a una conversación que no había iniciado.
Lo pensé por un momento. No sabía si quería entablar una plática al respecto.
⎯El término es bastante amplio ⎯murmuré casi sin darme cuenta y sin atreverme a verla a la cara⎯. Puede significar muchas cosas, ¿sabe usted?
Ella se rió. Jocosamente. Mi respuesta le resultaba divertida.
⎯¿Has visitado Texas?
Le contesté que sí sin pronunciar palabra, moviendo la cabeza de arriba a abajo.
⎯Un estado muy grande ⎯dijo con un dejo de nostalgia en la voz⎯. Un estado enorme. Casi otro país.
⎯¿Ha viajado allá? ⎯pregunté.
Ahora era ella la que lo pensaba por un momento. Indecisa. Sin saber a ciencia cierta si quería o no entablar una plática al respecto.
⎯Allá nací ⎯dijo⎯. En Texas. En Abalene, Texas.
[el cuento completo en La dulce hiel de la seducción, México: Cal y Arena, 2007).
--crg
Tuesday, October 02, 2007
TERRA INCOGNITA
[en La Mano Oblicua, columna de lo martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Hic sunt leones fue la frase con la que los romanos designaron todo aquello que se extendía fuera de los límites de su imperio y que, por desconocido o inexplorado, resultaba también peligroso. El globo terrestre de Lenox que está hecho de cobre y, según los expertos, es el segundo más antiguo en el mundo (su fecha se calcula entre 1503 y 1507), describe esas tierras ignotas y tal vez impenetrables con la famosa advertencia: hic sunt dracones. Ya sea en forma de león o de dragón, es claro que los antiguos imaginaban a las geografías remotas ominosamente.
La gran actividad marítima que precedió y sucedió al contacto con tierras americanas en el siglo XVI fue borrando poco a poco las huellas de estos animales terribles y fantásticos de los mapas del mundo y, más tarde, las constantes exploraciones tanto marinas como terrestres del siglo XIX los vio desaparecer del todo. Sus ruidos estrambóticos y sus zarpazos de espanto quedaron así paulatinamente en el pasado o en la imaginación.
Pero, ya por fortuna o ya desgraciadamente, no todo en la vida es cuestión de litorales y geografías en un mapa. A veces basta con avanzar un par de pasos sobre el mismo camino de todos los días para encontrarse, de súbito, en terra incognita. La mente en blanco. La boca abierta. Las manos vacías. Otras veces basta con terminar una novela para que, sin mayor aviso, se abra de par en par ese pórtico infausto que siguen franqueando las sombras de dragones y leones y otras criaturas indescifrables del siglo XXI. En efecto, entre el ansiado momento que ve aparecer la palabra fin justo en la última página de la novela —clave con la que se indica que este texto ya no le pertenece al autor— y el momento de su publicación —que es cuando pasa a ser posesión del lector— se extiende una terra incognita, una especie de tierra de nadie que en mucho se parece al limbo, dentro de la cual puede pasar de todo. Virginia Woolf, entre tantos otros, solía sucumbir sin ambages ante ese aciago trecho (de todo esto puede dar cuenta un río).
Son muchas las metáforas que asocian la estructura de la novela con los pilares de una casa y más todavía las charlas en las que autores de la más variada raigambre detallan, con igual gusto que asombro, las experiencias por las que pasan mientras viven dentro de una novela, vinculando de esa manera la escritura con la vida misma. Tal vez nunca como en ese trance que va del fin del texto a la lectura del mismo queda confirmado que, efectivamente, la novela es una estructura, pero una estructura por la cual se filtra la vida cotidiana. O no es.
Por mucho tiempo viví bajo la impresión de que la novela —la escritura— me protegía del mundo, convirtiéndola así en una especie de escudo o parapeto que detenía la avalancha de lo real. Era una casa la novela, en efecto, pero una casa cerrada que se construía por dentro y a través de cuyas ventanas —a veces limpias y a veces empañadas— era posible observar lo que realmente acontecía en otro lugar. Conforme ha pasado el tiempo he llegado a saber, y esto lo sé con esa certeza con la que se saben pocas cosas en la vida, que la novela —la escritura— funciona justo al contrario: más que contener, la novela encauza. Más que alimentar, la novela hace posible. Más que alejar, la novela aproxima. Nada, quiero decir, acontece realmente en otro lugar. Su estructura —cualquiera que ésta sea— funciona si y sólo si sirve de paso a la médula viva que, en su tránsito, tiene como misión conmocionar los ojos y las manos y el organismo entero del lector. Tabla ouija. Agujero negro. Bola de cristal. En todo caso: medio de contacto con todo, incluidos nuestros muertos.
Acaso sea por eso que concluir un texto se parezca tanto a quedarse no sólo sin casa, sino también sin la vida misma. Acaso sea por lo mismo que, incapacitado como está uno para quedarse sin vida, no se atreva uno a colocar ese temido y ansiado y convencional fin en la última página de un libro sin haber escrito en otra pantalla la primera frase de lo que sigue. Acaso sea por eso que, una vez que uno empieza a escribir, ya sea del todo imposible dejar de hacerlo. Bienvenidos sean pues los dragones. Hic sunt.
--crg
[en La Mano Oblicua, columna de lo martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Hic sunt leones fue la frase con la que los romanos designaron todo aquello que se extendía fuera de los límites de su imperio y que, por desconocido o inexplorado, resultaba también peligroso. El globo terrestre de Lenox que está hecho de cobre y, según los expertos, es el segundo más antiguo en el mundo (su fecha se calcula entre 1503 y 1507), describe esas tierras ignotas y tal vez impenetrables con la famosa advertencia: hic sunt dracones. Ya sea en forma de león o de dragón, es claro que los antiguos imaginaban a las geografías remotas ominosamente.
La gran actividad marítima que precedió y sucedió al contacto con tierras americanas en el siglo XVI fue borrando poco a poco las huellas de estos animales terribles y fantásticos de los mapas del mundo y, más tarde, las constantes exploraciones tanto marinas como terrestres del siglo XIX los vio desaparecer del todo. Sus ruidos estrambóticos y sus zarpazos de espanto quedaron así paulatinamente en el pasado o en la imaginación.
Pero, ya por fortuna o ya desgraciadamente, no todo en la vida es cuestión de litorales y geografías en un mapa. A veces basta con avanzar un par de pasos sobre el mismo camino de todos los días para encontrarse, de súbito, en terra incognita. La mente en blanco. La boca abierta. Las manos vacías. Otras veces basta con terminar una novela para que, sin mayor aviso, se abra de par en par ese pórtico infausto que siguen franqueando las sombras de dragones y leones y otras criaturas indescifrables del siglo XXI. En efecto, entre el ansiado momento que ve aparecer la palabra fin justo en la última página de la novela —clave con la que se indica que este texto ya no le pertenece al autor— y el momento de su publicación —que es cuando pasa a ser posesión del lector— se extiende una terra incognita, una especie de tierra de nadie que en mucho se parece al limbo, dentro de la cual puede pasar de todo. Virginia Woolf, entre tantos otros, solía sucumbir sin ambages ante ese aciago trecho (de todo esto puede dar cuenta un río).
Son muchas las metáforas que asocian la estructura de la novela con los pilares de una casa y más todavía las charlas en las que autores de la más variada raigambre detallan, con igual gusto que asombro, las experiencias por las que pasan mientras viven dentro de una novela, vinculando de esa manera la escritura con la vida misma. Tal vez nunca como en ese trance que va del fin del texto a la lectura del mismo queda confirmado que, efectivamente, la novela es una estructura, pero una estructura por la cual se filtra la vida cotidiana. O no es.
Por mucho tiempo viví bajo la impresión de que la novela —la escritura— me protegía del mundo, convirtiéndola así en una especie de escudo o parapeto que detenía la avalancha de lo real. Era una casa la novela, en efecto, pero una casa cerrada que se construía por dentro y a través de cuyas ventanas —a veces limpias y a veces empañadas— era posible observar lo que realmente acontecía en otro lugar. Conforme ha pasado el tiempo he llegado a saber, y esto lo sé con esa certeza con la que se saben pocas cosas en la vida, que la novela —la escritura— funciona justo al contrario: más que contener, la novela encauza. Más que alimentar, la novela hace posible. Más que alejar, la novela aproxima. Nada, quiero decir, acontece realmente en otro lugar. Su estructura —cualquiera que ésta sea— funciona si y sólo si sirve de paso a la médula viva que, en su tránsito, tiene como misión conmocionar los ojos y las manos y el organismo entero del lector. Tabla ouija. Agujero negro. Bola de cristal. En todo caso: medio de contacto con todo, incluidos nuestros muertos.
Acaso sea por eso que concluir un texto se parezca tanto a quedarse no sólo sin casa, sino también sin la vida misma. Acaso sea por lo mismo que, incapacitado como está uno para quedarse sin vida, no se atreva uno a colocar ese temido y ansiado y convencional fin en la última página de un libro sin haber escrito en otra pantalla la primera frase de lo que sigue. Acaso sea por eso que, una vez que uno empieza a escribir, ya sea del todo imposible dejar de hacerlo. Bienvenidos sean pues los dragones. Hic sunt.
--crg
Subscribe to:
Posts (Atom)
