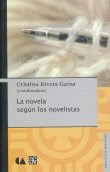LÍNEAS HUÉRFANAS[en La Mano Oblicua, columna de los martes del periódico mexicano Milenio, sección de cultura]
Recuerdo, luego entonces, trastoco.
En algún momento ocurrió: abandoné la estabilidad del papel por la virtualidad de la pantalla. Y no puedo decir “no hay vuelta de hoja” para indicar que se trata de un proceso irreversible.
Todo encuentro es ilegible. Todo encuentro ocurre por primera vez. Si lo identificamos, es decir, si lo percibimos, eso no es un encuentro sino una repetición.
Las interacciones que transcurren en la vigilia son el pie de página del texto que construimos en el sueño.
La vigilia es la forma más lenta de lo narrado.
Si de la fórmula el-desarrollo-de-signficado-a-través-del-tiempo se elimina el término desarrollo, entonces queda una aproximación contemporánea a lo que construye la narración de hoy.
Los amores, como los años, cuando se cumplen es que ya los viviste.
El lugar de origen es una relación entre el cuerpo y su paisaje.
Sólo creo en la oración (el Gramático Religioso dixit).
El libro no ayuda a descubrir el secreto que hay en el lector; el libro, cuando es libro, produce ese secreto en el lector.
Escribir es, desde luego, el acto a través del cual el lenguaje se vacía. Escribir es vaciar.
Toda interpretación es un shock (y la escritura es traumática).
Quien nos ama, nos convierte irremediablemente en
otro ser imaginario.
Escribir y amar son procesos similares: uno va hacia ellos como hacia el abismo. Uno va a ellos por el abismo. Uno regresa. Abismado.
Todo lo verdaderamente significativo ocurre siempre en el penúltimo (capítulo) (párrafo) (línea) (piso).
Entre los cuerpos que se desean sólo cabe la nube.
Uno nunca regresa, se sabe. Uno, creyendo que va de regreso, en realidad se desvía o inventa otro lugar.
El que cierra las puertas olvida con frecuencia que, una vez que desaparece el último sonido del cerrojo, tendrá que enfrentar la oscuridad de su propio sótano. A solas. El sonido de su corazón aterrado alrededor.
La que abre ventanas sabe que la vida, como la escritura, es cuestión de afuera. Cosa de alteridad y alteración. Aire.
Los libros en efecto ofrecen sus páginas de manera generosa pero nunca de manera indiscriminada. Así, producidos dentro del espacio de las almas afines, los libros sólo se dan a aquellos que saben leerlos, sólo a aquellos con los que existe la base de la afinidad y la probabilidad de la complicidad.
Un libro que no es, al menos, dos libros, no es un libro.
Un país es, acaso sobre todo, sus nubes.
La nube, como la palabra en el texto, protege el contenido del cielo.
Nos dimos a la tarea de perseguir nubes como si se trataran de mariposas o asesinos. Íbamos a la expectativa, sonriendo, pensando. Y entonces lo descubrimos. No nos cupo la menor duda: el cielo huye. En la ciudad, el cielo se esconde detrás de los edificios y las cúpulas. En busca de anonimato o de silencio, el cielo se parapeta tras los espectaculares y la contaminación. Intentando distraer a sus perseguidores, el cielo ronda los semáforos y actúa como si nada estuviera pasando cuando pasan los aviones. Se necesita perseverancia y método para alcanzarlo. Se necesita, sobre todo, saber exactamente cómo perder el tiempo.
Escribo y hablo. Escribo y enuncio. Escribo y oigo la escritura. Escribir altera.
Cuando el párrafo es párrafo, en realidad es verso.
Postear: Escritura con (a)hora.
El efecto de velocidad y la apariencia de inmediatez de la blog-escritura resultan de saltarse esa lenta convención capitalista que es el dinero.
La espalda es un poema en clave.
Dic Robe Juarr qu, cua de na ha serv hab co pal enter, ha q habl co pedaz d palab--reconq e olvi balbu y dej q lo pedaz s pegu des pues sol os co sueld l s hue y la rui s. Dic q lo troz os d alg sn anter a alg. Y, co puen lee, toy d acuer.
Uno va al mar. Uno va al mar y se detiene. Distancia anecdótica. El cuerpo tiene dos pies. Tiene dedos. Uñas. Quién es uno? Alguien se aproxima. Alguno se moja los dedos de un pie. Alguien deja huella. Uno no es dos. Me gusta el adjetivo “trémulo”. Mientras todo esto pasa yo pienso en otra cosa. Eso es lo que escribe en mí. La otra cosa que pasa mientras. Pero me quedé en que iba al mar. Me quedé adentro. Algo se aleja.
El escritor es un loco de (rel)atar.
El adolescente, a fin y principio de cuentas, siempre encuentra su casa. Cuando no lo hace, entonces se sabe, con toda la amarga certeza del caso, que ha empezado la edad adulta. El verdadero extravío.
Perderse para decir la vida, extraviada.
El yo escrito es un réquiem.
Narrar hace que mi relación con el mundo sea siempre triangular (y estoy consciente de que ésa es una figura divina).
Un Destino Enunciado existe y Alguien Que No Soy Yo lo vive ahora mismo.
Alrededor de estas palabras está la pantalla. Alrededor de la pantalla, el afuera de la realidad. Afuera, por cierto, llueve. Alrededor de la lluvia están las palabras.
Escribir aquí la palabra aquí no deja de tener su allá.
El mundo, tal y como lo conocemos, no es más que esta cruel y cotidiana (y por ello “natural”) conspiración contra la escritura. Porque cuando la escritura es, cuando se alcanza a sí misma, cuando se da, es puro anti-mundo. Es radical vértigo.
El que escribe, registra. El que registra, archiva. El que archiva, olvida.
--crg